|
Guía Metodológica
para los vídeos:
"Nosotras y nosotros:
¿Dónde
está la diferencia?"
"Hablemos entre nosotros y
nosotras sobre sexualidad"
Oscar Valverde Cerros
Julieta Rodríguez Rojas
Carlos Garita Arce
COSTA RICA-2000
|
Copyright ![]() PAIA - PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA
PAIA - PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
PREVENTIVA, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 2000.
Las publicaciones del Programa
de Atención Integral a la Adolescencia (PAIA) gozan de la protección
de los derechos de propiedad intelectual en virtud del protocolo 2 anexo
a la Convención Universal sobre Derecho de Autor. No obstante, ciertos
extractos breves de estas publicaciones pueden reproducirse sin autorización,
a condición de que se mencione la fuente.
Para obtener los derechos
de reproducción o de traducción hay que formular las correspondientes
solicitudes a:
Las denominaciones empleadas, en concordancia con la práctica seguida, y la forma en que aparecen presentados los datos en las públicaciones del Programa de Atención Integral a la Adolescencia (PAIA), no implican juicio alguno por parte de esta entidad sobre la condición jurídica de ninguna de las entidades, organizacionales, agrupaciones o países, zonas o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras. La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, estudiados y otras colaboraciones firmados incumbe exclusivamente a sus autores, y su publicación no significa que el Programa de Atención Integral a la Adolescencia (PAIA) las avale.
Las referencias a firmas o a productos comerciales no implica aprobación alguna por parte del Programa de Atención Integral a la Adolescencia (PAIA), y el hecho de que no se mencionen firmas, procesos o productos comerciales no implica desaprobación alguna.
Diseño de portada
y diagramación por Roberto de Burgos, San José, Costa Rica.
(506) 253-1143 / Apdo 711-2300
Costa Rica / rburgos@sol.racsa.co.cr
IMPRESO EN COSTA RICA
– ABRIL 2000
PARTE I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Desde sus inicios hace ya diez años, consideró además, que dentro de esta salud integral, la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes se constituía en un área prioritaria de atención, adelantándose así a la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, Cairo 1994, que se refiere específicamente a los adolescentes en el punto E, del Cap. VII y señala:
Pero para asumir este reto exitosamente se hace necesario conocer cuál es el sentir de los y las jóvenes qué dudas tienen, qué saben y qué vacíos de información aún sufren.
Es así como, en el primer semestre de 1999, gracias al apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas a través del Proyecto COS-98-P04, Salud Sexual y Reproductiva en la adolescencia, efectuamos un proceso investigativo cuali-cuantitativo, en tres áreas de salud: Guatuso, Santa Bárbara y Golfito. En este proceso, en el cual participan activamente los adolescentes de los tres cantones1 pudimos atisbar a una cruda realidad: adolescentes aún muy desinformados, llenos de mitos y falsas creencias, víctimas de patrones de socialización tremendamente machistas o patriarcales, todo lo cual está impactando directamente su conducta sexual y sus relaciones, así como exponiéndoles a un alto riesgo de sufrir enfermedades de transmisión sexual, sida, embarazos no deseados etc.
Como una primera respuesta, que ayude a los profesionales, a los padres y las madres de familia y los adolescentes mismos, a abrir espacios francos de discusión sobre estos temas, producimos los videos "Nosotras y nosotros ¿Dónde está la diferencia?" y "Hablemos entre nosotras y nosotros sobre sexualidad".
Los vídeos muestran los y las adolescentes tal como son, en sus formas de pensar y sentir, en su pluralidad de opiniones y de maneras de cómo se plantean el enfrentar su sexualidad.
El PAIA es respetuoso de esta pluralidad. De hecho creemos que lo importante es que los adolescentes estén bien informados, para que tomen sus decisiones de la mejor manera posible y no corran riesgos innecesarios.
Ellos y ellas tienen derecho a ir definiendo sus propias acciones, de acuerdo a su personalidad y a su sistema de creencias y valores. El papel del adulto es acompañarlos en un proceso de reflexión, que les ayude a valorar los pro y contra de distintas opciones y hacer una escogencia lo más informada y acorde a su verdadero sentir.
Muchas gracias a todos los y las jóvenes que participaron en la producción de estos vídeos, y que con gran honestidad y coraje abordaron claramente temas de los que quizá los adultos nos negamos aún a hablar.
Ellos y ellas supieron mostrarnos cuan listos están los y las adolescentes para reflexionar seriamente sobre su sexualidad y acerca de cómo manejar esta responsablemente, cuando les ofrecemos el espacio.
En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), realizada en EL Cairo (1994), se dieron los principales lineamientos sobre derechos reproductivos y relaciones entre los sexos, los cuales deben tomarse en cuenta en las políticas y planes nacionales en la esfera de la salud sexual y reproductiva. Así, la CIPD plantea que la plena atención de la salud sexual implica:
"el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervaloentre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones, ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos".En la práctica, estas concepciones de salud sexual y salud reproductiva así como el ejercicio de los derechos, se enfrentan a limitaciones de orden genérico, social, económico y cultural. Esta situación se agrava en los grupos sociales más expuestos, como la población adolescente.
(Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo: 1994, p.42).
Para hacer efectivos derechos, en todos los sectores de la población, además de los cambios socieconómicos necesarios, se requieren cambios de actitudes y de patrones de socialización; principalmente en la infancia y en la adolescencia.
Precisamente en este sentido, la Conferencia reconoce a la población adolescente, como un grupo que presenta características particulares que requieren una atención específica:
Es entonces en este marco,
en el que se torna fundamental el fortalecimiento del protagonismo y de
la capacidad de toma de decisiones de los y las adolescentes tanto en sus
familias, como en las instituciones que trabajan directamente con esta
población.
Construcción de las identidades
de género
El conjunto de cualidades y características esenciales que definen a los hombres y las mujeres como seres sociales y culturales es lo que determina la condición de género.
Es en el proceso de socialización donde se construyen las identidades de género, a través de las cuales se aprende a ser hombre y mujer, a asumir roles y actitudes que se consideran propias para cada género y a interpretarse a sí mismos según dichos parámetros.
Las relaciones entre ambos sexos se basan tradicionalmente en parámetros desiguales, otorgando más valor a lo que es considerado como masculino sobre lo que es considerado como femenino. La condición de lo femenino representa el ser de y para otros. Lo que implica que las mujeres deben siempre estar a cargo del cuidado de otras personas, quedando ellas en su individualidad, como últimas en la lista de necesidades y deseos.
La relación de dependencia de otras personas es constante en la vida de mujeres. Su paso por la etapa adolescente podría significar la posibilidad de alcanzar la independencia del hogar nuclear, pero también el paso a la dependencia de un compañero proveedor, situación en la cual la maternidad juega un papel primordial.
La condición de género determina la vulnerabilidad de este sector de la población adolescente ante ciertas situaciones de riesgo social: baja escolaridad, dificultades de acceso al trabajo, embarazos no deseados, violencia y abuso sexual. Tal como lo señala Guzmán (1997). "la condición de género se convierte entonces en el principal factor de riesgo para que las mujeres se embaracen tempranamente" (p.21).
En contraposición, la construcción de la masculinidad se construye a partir de la oposición y negación de lo femenino. Lo masculino representa vivir el tiempo presente sin postergaciones. A los hombres se les socializa para poder influir en el mundo que los rodea, es este el poder que ejercen cotidianamente en diferentes espacios de la vida.
Es fundamental señalar
que esta identificación masculina limita su desarrollo integral
al excluir de su espacio vital la dimensión afectiva y exigir la
constante reafirmación y demostración de su virilidad. Mediante
patrones de relaciones competitivas y agresivas.
Construcción de las identidades
sexuales
La identidad sexual se construye en forma diferente para los hombres y para las mujeres, la diferencia se sustenta en las relaciones de poder-suborbinación entre losgéneros, Estas relaciones asimétricas determinan que en la vivencia de la sexualidad, el papel activo acompañado de placer sexual le corresponde a los hombres y el papel pasivo y reproductivo le corresponda a las mujeres. Se fomenta así una escisión entre las mujeres que disfrutan del placer, las que son representadas en forma estereotipada como "malas" y las mujeres "buenas" que representan simbólicamente la virginidad y la maternidad.
A los hombres y a las mujeres
no se les educa de igual forma para conocer su sexualidad, entender sus
necesidades y vivirla de manera sana, responsable y segura.
Maternidad y paternidad adolescente
La maternidad y paternidad son fuentes de identidad femenina y masculina que son vivenciadas de forma diferenciada en nuestra sociedad.
En el caso de las mujeres, la forma de cumplir con la esencia de lo femenino es hacerse cargo de otras personas; en la familia nuclear se hacen cargo del cuidado y atención de padres, hermanos y hermanas; mientras que en su proyecto de vida como adultas, contemplan el hacerse cargo del esposo o compañero y de los hijos e hijas.
En el caso de los hombres, el ejercicio de su sexualidad y la posibilidad de ser progenitores, es también fuente de identidad masculina. Cuando asumen la paternidad, ésta es equivalente a ser proveedores de bienes y protectores de la familia. En su proyecto de vida como adultos, se contemplan actividades relacionadas con el éxito y la posibilidad de cumplir con estos roles.
Sin embargo, esta perspectiva es ampliada por Calderón y Muñoz (1998) quienes plantean que "la paternidad está contenida en la identidad masculina, sin embargo no es parte fundamental de ella. Es posible no asumir las funciones de padre sin que esto implique necesariamente cuestionar la virilidad del Individuo" (p.47).
También es importante comprender la dificultas actual que tienen muchos de alcanzar la figura del hombre proveedor de bienes materiales para la pareja y la familia, entre otras razones por la contracción de las fuentes de trabajo así como por las limitaciones económicas y educativas.
La idealización de la maternidad, las relaciones abusivas entre los géneros, las limitaciones para construir proyectos de vida, la baja escolaridad y la desinformación en salud sexual y salud reproductiva, que adelantan las relaciones sexuales y se asocian a mayores tasas de fecundidad y embarazos tempranos.
Según el informe del
mes de julio de 1999, presentado por el Fondo de Población de las
Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF y la Maestría de Estudios
de la Mujer UCR-UNA, se califica como crítica la situación
de la fecundidad en adolescentes: de cada 1000 niñas, entre los
10 y 14 años, 3 son madres y entre los 15 y 19 años, 87 son
madres (La Nación, 7 de agosto de 1999).
Desarrollo
psicosexual de los y las adolescentes
De acuerdo con los planteamientos de Krauskopf (1995) la adolescencia es un período de vital importancia en el desarrollo del ser humano, durante el cual se generan procesos de cambio en las dimensiones biológica, psicológica y social que llevan a los sujetos a reconstruir su identidad y tomar una dirección diferente en su desarrollo.
Como se puede observar entonces, la consecución y definición de una identidad total del y constituye la meta principal de la fase adolescente. En esta identidad total se contemplan la identidad sexual y la identidad de género como elementos estructurales y estructurantes de la personalidad del individuo. Ambos elementos corresponden a la dimensión psicosexual de los seres humanos.
Tal como ya señalado anteriormente, la identidad sexual posibilita a hombres y mujeres "reconocerse, asumirse y actuar como un ser sexual y sexuado" en el mundo (Ceruti, 1995; p. 137) en relación con el otro y con el mismo sexo, definiendo de esta manera una forma diferenciada de conducirse sexualmente consigo mismo/a y con los y las otras.
Además es necesario señalar, que este comportamiento sexual está determinado por diversos factores de orden psico-social a los que son sometidos en forma diferencial hombres y mujeres, lo que nos lleva de vuelta al proceso de construcción de identidades femeninas y masculinas o construcción de las identidades de género, concepto desarrollado en al apartado anterior.
Ahora, aunque tanto la identidad sexual como la de género inician su configuración y conformación desde muy cortas edades, amabas se definen con mayor claridad en la fase adolescente (Ceruti, 1995).
Ahora, la adolescencia representa, desde los postulados psicoanalíticos sobre el desarrollo psicosocial, la fase terminal en la que se integran de alguna forma los procesos desarrollados previamente en las fases que la anteceden. Así Blos (1986) asegura que la necesidad del adolescente de encarar los fuertes impulsos instintivos surgidos en la pubertad, "evoca todos los modos de excitación, tensión, gratificación y defensa que jugaron un papel en los años previos" (p.29).
En este sentido Sigmud Freud, alejándose de las viejas concepciones que sostenían que la sexualidad surgía en la adolescencia con la madurez reproductiva, consideró que todas los sujetos/as atravesamos por cuatro fases psicosexuales del desarrollo antes de llegar a la última –la genital- que coincide con la adolescencia.
Primera fase: Fase Oral (0 a 2 años aproximadamente). El placer sexual está ligado a la excitación que provoca el acto de la alimentación. Este placer se generaliza a todo contacto de la boca con algún objeto externo (las manos, la chupeta, el chupón, o cualquier otro objeto) por lo que el niño y la niña buscará, como manifestación autoerótica, repetir estos actos permanentes. En este sentido la zona oral representa en esta fase, la principal fuente de satisfacción sexual, y su principal objetivo lo constituye el acto de la incorporación.
Segunda fase: Fase Anal (de 2 a 4 años de edad aproximadamente). El placer sexual está ligado a la conducta expulsiva o retentiva de las heces, convirtiendo la zona erógena anal en el centro de las sensaciones eróticas y placenteras.
Tercera fase: Fase Fálica ( de 3 a 5 años de edad aproximadamente). El placer sexual se obtiene de la manipulación de los genitales recién descubiertos por el niño y la niña. Se presenta en los y las sujetos de estas edades, una actividad masturbatoria importante, junto a conductas transitorias de exhibicionismo, vouyerismo y curiosidad aumentada en sus genitales y los de los otros. El niño y la niña experimentan el fenómeno psicológico denominado por Freud como Complejo de Edipo 2 .
Cuarta fase: Fase de Latencia (entre 5 o 6 años hasta la pubertad). Esta inicia con la declinación de los impulsos instintivos propios del complejo edípico y la identificación con el progenitor del mismo sexo. La energía sexual parece desaparecer cuando en realidad es canalizada o sublimada hacia el desarrollo y fortalecimiento de competencias intelectuales y sociales, con el apoyo de las instituciones educativas institucionales.
Quinta fase: Fase
Genital (10 años en adelante). Se inicia con los cambios puberales
del sujeto. El placer sexual se organiza y centra en la zona genital. Se
genera una integración paulatina de las fases pregenitales (oral,
anal, fálica y latencia) lo que produce una integración de
las necesidades genitales y extragenitales, el amor y la sexualidad genital,
los patrones sexuales procreadores y los productivos, etc. se elabora aquí
la identidad sexual.
Desarrollo psicosexual del adolescente
A partir de los cambios puberales se genera en la persona adolescente un importante aumento cuantitativo de la presión instintiva, con un resurgimiento de los impulsos genitales. Al reactivarse varios procesos de la pregenitalidad- con especial relevancia el complejo edípico- la energía libidinal se dirige en forma indiscriminada a todas aquellas metas de gratificación que han estado presentes en los primeros años de vida.
Para Ceruti (1995), la aparición de la primera menstruación en la mujer y la llegada de las poluciones nocturnas en el adolescente varón, constituyen dos acontecimientos biológicos que toman una gran significación de orden psicosocial en tanto ponen en evidencia la madurez sexual que posibilita la reproducción humana. De esta forma y a partir de estos signos biológicos, se generan cambios comportamentales y reacciones, tanto en los y las adolescentes como en los y las adultas.
Esto establece un momento de gran tensión, ansiedad y temor en los y las adolescentes quienes se ven enfrentados a la vez, a sus necesidades instintivas y a las prohibiciones socioculturales relativas a la expresión de la genitalidad.
Cabe aquí subrayar de nuevo el papel que las representaciones socioculturales de los géneros y las construcción material de esas identidades femeninas y masculinas juegan en la definición de las formas de enfrentamiento de dichas presiones instintivas y las manifestaciones de dicho enfrentamiento.
Según Fariña de Luna (1990) el desarrollo psicosexual adolescente atraviesa por cuatro fases denominadas por él como: a) aislamiento, b) orientación incierta hacia la sexualidad, c) apertura a la heterosexualidad y d) consolidación.
En la primera fase, se presenta en el adolescente una tendencia al aislamiento del mundo social producido por la incomodidad y extrañeza que le generan la velocidad y profundidad de los cambios pubescentes, dentro de esta dinámica el y la adolescente acude al onanismo 3 y a una prolija actividad fantasiosa como manifestaciones del vuelco hacia s u interior y como formas de liberación de tensiones.
En la segunda fase (Orientación incierta hacia la sexualidad) se presenta un a mayor adaptación e integración de los cambios corporales, un deseo más intenso por la separación-individuación y el establecimiento de identificaciones parciales. De esta manera los pares, en especial uno a una, cobra un papel de suma importancia ya que es con el o ella con quien desarrolla una gran intimidad matizada por la presencia de componentes eróticos que son canalizados a través de un sinnúmero de actividades compartidas. La actividad masturbatoria se hace más frecuente. Pueden presentarse acá conductas homosexuales transitorias.
En la Apertura a la heterosexualidad están presentes múltiples actividades de sublimación de la energía sexual como las conversaciones y fantasías eróticas. También se presentan relaciones amorosas intensas, efímeras y con rápido cambio de objeto amoroso, como manifestación de los impulsos sexuales dirigidos a otro (objeto amoroso). El romanticismo es una característica destacable en estas relaciones de enamoramiento y la masturbación es una actividad practicada por ellos y ellas con una alta frecuencia. Aunque en la denominación de esta fase Fariña solo contempla la heterosexualidad, en la exploración y búsqueda de objetos amorosos y sexuales se pueden presentar conductas homosexuales también.
En la fase de consolidación,
la identidad sexual se torna más integrada, estable y sólida
lo que se manifiesta en relaciones con un objeto sexual y amoroso más
estables y duraderas. Se alcanza, en forma ideal, la madurez afectiva necesaria
para integrarse al mundo adulto.
La masturbación: una actividad
autoerótica de exploración de un nuevo cuerpo
Con los cambios propios de la pubertad, el y la adolescente abandona un cuerpo infantil para ver llegar un cuerpo nuevo, un cuerpo que "trae" consigo sentimientos de extrañeza, incomodidad, angustia, ansiedad y tensión libidinal, entre otros.
Las reacciones del medio participan muchas veces en el incremento de todas estas sensaciones, sin embargo conforme los cambios se definen en forma más clara y armónica, y se incrementan a la vez en forma cuantitativa todos los impulsos hormonales. Surge en l apersona adolescente una amplia gama de sensaciones nuevas y experiencias físicas que constituyen posibilidades ilimitadas, pero desconocidas, de placer.
De esta forma el adolescente siente la necesidad de explorar su cuerpo y aliviar las tensiones sexuales propias de su desarrollo. Así aparece la masturbación como una actividad reactiva (Blos, 1986) y preferida por los y las adolescentes.
La renuncia a los objetos primarios de amor ( los padres), como una resolución más acabada del complejo edípico reactivado en esta etapa, sin la sustitución por un objeto sexual al cual dirigir sus deseos libidinales, lleva a la masturbación a establecerse como una experiencia estabilizadora de los sujetos (Kaplan, 1991) que los acerca y prepara al mismo tiempo para el intercambio genital con otro.
Alrededor de esta conducta normal que acompaña a muchas personas por toda su vida (disminuyendo su frecuencia con la actividad sexual sostenida con un objeto amoroso) existen socialmente una gran cantidad de mitos que la califican como una desviación sexual, un comportamiento diagnóstico de locura, pervensión o patología. Esto lleva a los adolescentes, y principalmente a las feminas, a vivir esta experiencia con una gran carga de culpa y temor, restándoles así la posibilidad de disfrutarla en tanto actividad autoerótica.
Es importante, en este respecto, dejar claro que la masturbación no solo no es mala sino que además es necesaria para un desarrollo psicosexual adecuado. Concordante con esto Blos (1986) señala que:
En síntesis debe subrayarse
que la masturbación le posibilita al sujeto adolescente conocer
y preconocer su anatomia y el funcionamiento de sus genitales, explorar
las posibilidades de sentir placer que le ofrece su cuerpo, liberar las
tensiones sexuales acumuladas y prepararse para las relaciones genitales
en pareja,
La relaciones de pareja
Las relaciones de pareja durante la adolescencia se constituyen en la posibilidad de ir configurando y rearfirmando la identidad sexual y la identidad de género.
Aunque en la niñez se le induzca socialmente a los sujetos a prefigurarse modos relaciones diádicos como una forma del medio de empujar a los niños y las niñas en el mundo de la heterosexualidad, no es sino hasta la adolescencia media cuando el joven y la joven buscan y posibilitan espacios de relación con el otro sexo como producto del desarrollo de sentimientos de comodidad con personas del otro sexo.
Al abandonar los objetos primarios de amor, y vencer el narcicismo adolescente en tanto salida defensiva de los deseos, el y la adolescentes se ve obligado/a iniciar una búsqueda de objetos no incestuosos a través de relaciones amorosas.
Las primeras relaciones de pareja son pasajeras e intensas, aunque en ellas se inician las primeras conductas de la exploración sexual del cuerpo del otro. Así los besos y los abrazos apasionados representan formas seguras de explorar la repuesta física del uno y del otro.
Conforme las relaciones se tornan más duraderas y ligadas al afecto, surgen los deseos y ansiedades por tener una relación genital. Esta no llega sin haberse dado una aproximación paulatina en la que es y la joven juega con los límites y las barreras sociales introyectadas y fijadas por el común de la sociedad.
A este respecto, es importante decir que la vivencia y los sentimientos que se desprenden de las primeras incursiones en las relaciones genitales, están determinadas diferencialmente para hombres como para mujeres. Así nuestra sociedad se muestra mucho más permisiva con el comportamiento sexual masculino. Al joven, a diferencia de la mujer, se le permite expresar y vivir sus necesidades sexuales sin que esto le genere una gran preocupación o culpa.
Así el Centro para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (1998) plantea que:
El papel de los padres de
familia y adultos en general es de suma importancia en estos momentos,
ya que si los adultos logran establecer diálogos abiertos y sinceros
con ellos y ellas, sobre todas aquellas razones existentes para hacerlo
o para contener sus impulsos, abandonando las posturas adultistas, autoritarias,
rígidas, moralistas y juzgadoras, se posibilitan con ello la reflexión
y el fortalecimiento de su proceso de toma de decisiones y asunción
de responsabilidades.
La metodología participativa es una forma de concebir y abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje y construcción del conocimiento. Esta forma de trabajo concibe a los participantes de los procesos como agentes activos en la construcción, reconstrucción y de-construcción del conocimiento y no como agentes pasivos, simplemente receptores 5.
Este emfonque motodológico parte del supuesto de que todas las personas poseen una historia previa, una experiencia actual y un cuerpo de creencias (mitos, estereotipos y prejuicios), actitudes y prácticas que llevan consigo a los procesos de construcción de conocimiento en los que participan. Ignorar estos saberes preeexistentes podría, en alguna medida, obstaculizar el proceso pedagógico y con ello impedir el logro de los objetivos.
Tomando en cuenta lo anterior, la metodología participativa promueve y procura la participación activa y protagónica de todos los integrantes del grupo -incluyendo al facilitador- en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Para facilitar esta participación activa de todos los implicados en el proceso y la emergencia de la pluralidad de saberes presentes en el grupo, se utiliza dentro de la metodología participativa, técnicas dinamizadoras que ayudan a la consecución de dichos objetivos metodológicos y otros objetivos específicos.
Estas técnicas que deben ser motivadoras, movilizantes, lúdicas, creativas y democráticas, deben partir de los sentimientos y pensamientos; de las actitudes y las vivencias cotidianas de los y las participantes para generar la posibilidad de la transformación personal y del cambio cultural.
Entonces la creatividad, en tanto elemento fundamental de una metodología participativa, implica un planeamiento flexible de las actividades, ya que es el grupo y el proceso los que realmente definen lo que sucederá en la sesión.
Otra ventaja inherente a la metodología participativa es el fortalecimiento de las capacidades creadoras y críticas en los participantes quienes aprehenden su realidad y encuentran nuevas repuestas a los dilemas que esta les propone día a día.
En este sentido, la metodología participativa busca que los participantes resignifiquen su experiencia y la de los otros con lo que su aprendizaje se contextualiza en su realidad cotidiana y se ajusta a las particularidades de su proceso de desarrollo.
Las principales características de la metodología participativa son:
b. Interactiva: se promueve el diálogo y la discusión de los participantes con el objetivo de que se confronten ideas, creencias, mitos y estereotipos en un ambiente de respeto y tolerancia.
c. Creativa y flexible: no responde a modelos rígidos, estáticos y autoritarios. Aunque nunca pierde de vista los objetivos propuestos, abandona la idea que las cosas solo pueden hacerse de una forma.
d. Fomenta la conciencia grupal: fortalece la cohesión grupal fomentando la solidaridad y los vínculos fraternales así como desarrollando en los miembros del grupo un fuerte sentimiento de pertenencia.
e. Establece el flujo práctica-teoría-práctica: posibilita la reflexión individual y colectiva de la realidad cotidiana para volver a ella con una práctica enriquecida por La Teoría y la reflexión.
f. Formativa: posibilita la transmisión de información pero prioriza en la formación de los sujetos, promoviendo el pensamiento crítico, la escucha tolerante y respetuosa, la consciencia de sí mismo y de su entorno, el razonamiento y el diálogo, la discusión y el debate respetuoso.
g. Procesal: se brindan contenidos pero se prioriza el proceso a través del cual los sujetos desarrollan todas sus potencialidades posibilitando la transformación de su conducta.
h. Comprometida y comprometedora: se fundamenta en el compromiso de la transformación cultural lo que promueve el compromiso de los participantes con el proceso y lo que se derive de él.
Dentro de la metodología participativa existe un actor de vital importancia, este es el facilitador.
El facilitador tal como su nombre lo indica es el encargado de facilitar los procesos que se generan dentro de la metodología participativa. De esta forma su papel principal consiste en promover la participación, la reflexión y el diálogo de todas las persona incluidas en el proceso.
Es necesario recalcar que el concepto de facilitador se contrapone al de coordinador o al de directos. En este sentido conviene subrayar, desde una perspectiva participativa y democrática, que el facilitador contribuye, acompaña y orienta los procesos pero no manda ni ordena en ellos.
Así el facilitador propone las actividades, apoya el trabajo en subgrupos, modera los plenarios, aporta -como un insumo más - elementos de orden teórico-conceptual, promueve la participación activa de todo el grupo, rescata las vivencias de los participantes y los elementos de su cotidianidad, impulsa el diálogo abierto, lleva el control del tiempo, evita la dispersión del grupo, procura ligar los diferentes elementos que surgen en la discusión, pero nunca impone su visión de las cosas y su concepción del mundo.
El respeto de los aportes individuales y grupales es un requisito indispensable que debe cumplir cualquier persona que haga las veces de facilitador, esto debe ser especialmente tomado en cuenta en el trabajo con adolescentes.
Esto significa que el facilitador
debe legitimar inclusive aquellas cosas que se fundamentan en ideas erradas
y que podrían representar un riesgo para el desarrollo saludable
de las personas? Claro está que no, pero la estrategia participativa
implica devolverle al grupo esos elementos distorsionantes junto a otros
más adecuados a la realidad, para que puedan ser revisados y contrastados
en forma crítica por el grupo y se posibilite la ocasión
en la que él mismo encuentre formas nuevas y más adecuadas
de pensar y de actuar.
Algunas
sugerencias previas a la utilización de los vídeos
Antes de que usted inicie la utilización de los vídeos en los procesos educativos con los adolescentes con quienes trabaja o comparte, consideramos de vital importancia tome en cuenta las siguientes observaciones que le permitirán sacarle más provecho a las sesiones de trabajo.
Es de vital importancia que usted haya revisado, antes de realizar cualquier
actividad sugerida por esta guía, todo el apartado de Consideraciones
Preliminares. Inclusive sería importante que revise algún
otro material que le sirva de apoyo conceptual según el énfasis
que vaya a darle al tratamiento del tema en la sesión. Para esto
le presentamos al final alguna bibliografía básica que usted
puede utilizar como material de consulta.
No realice ninguna actividad sugerida sin antes haber revisado suficientemente
bien en o los vídeos que usted utilizará y la descripción
de la actividad sugerida.
Si usted no cuenta con el tiempo suficiente para realizar por lo menos
una discusión con el grupo después de presentar el vídeo,
por favor absténgase de presentarlo y busque una ocasión
que si lo permita.
Asegúrese de que cuenta con todos los materiales y equipos necesarios
antes de iniciar la actividad.
Recuerde que su papel consiste en promover la participación y discusión
de todos los miembros del grupo de una forma creativa, respetuosa y democrática.
Manténgase siempre dispuesto a detectar y corregir cualquier impulso
directivo y autoritario que emerja en su facilitación.
Si durante el desarrollo de la sesión emergen mitos, estereotipos
e ideas erróneas procure devolverlas al grupo para que sean analizadas
por este. Usted puede aportar algunos otros elementos conceptuales que
el grupo está perdiendo de vista para enriquecer la discusión.
Antes de cerrar la actividad, cerciórese de que no hayan quedado
elementos o conceptos confusos. Para esto pregunte siempre al final si
alguien quiere plantear alguna duda o inquietud sugerida del vídeo
y de la actividad posterior.
Recuerde mostrarse siempre dispuesto para escuchar cualquier pregunta,
duda, inquietud o preocupación que algún adolescente desee
hacerle en privado al finalizar la sesión o en otro momento. No
olvide escuchar primero con atención y asegurarse de que entendió
correctamente lo planteado por la persona. Si tiene algo que decir dígalo
de forma abierta, clara y honesta. No se muestre regañon o censurador,
si lo hace perderá la posibilidad de ayudar al adolescente que se
le ha acercado. Nunca rompa la confidencialidad excepto que exista un peligro
inminente para él o un tercero en cuyo caso debe comunicarle de
previo las razones por la que romperá la confidencialidad. Si usted
no puede ayudarlo apóyelo y motívelo a buscar ayuda en otro
lugar; para esto pueden comunicarse con la Línea Telefónica
"Cuenta Conmigo" del Programa de Atención Integral a la Adolescencia
al 800-22-44-911.
La
palabra de los y las adolescentes:
el proceso de construcción de
los vídeos
Los vídeos que presentamos en este paquete educativo, son el resultado de un proceso sistemático y participativo, en donde se involucraron múltiples actores.
En primera instancia la iniciativa
surge como respuesta a los hallazgos de una investigación que realizó
el Programa Atención Integral de la Adolescencia sobre la Salud
Sexual y Reproductiva de los y las adolescentes (1999), donde ellos y ellas
manifiestan, por una parte, que no les agradan las posiciones metodológicas
verticalistas y que más bien prefieren la utilización de
técnicas que permitan el diálogo y la discusión; y
por otra, expresan una serie de interrogantes que tienen los y las adolescentes
en términos vivenciales, de diversos dilemas éticos, en el
marco de un diálogo generacional.
| De allí, que el Programa Atención Integral de la Adolescencia, asume el reto de elaborar dos vídeos que rescatan no sólo el sentir y las preguntas de los y las adolescentes; sino también que permitieran abrir un diálogo entre ellos y ellas, de tal forma que se constituyeran, metodológicamente hablando, en estímulos temáticos generadores en un proceso educativo integral. |
¿Cuál fue el proceso que nos llevó a su producción? Se diseñaron guías generales de preguntas para los y las adolescentes y un guión que permitiera rescatar los pensamientos, vivencias, dudas, interrogantes y afectos de los y las jóvenes alrededor del núcleo temático; de tal forma que la secuencia de la presentación y las preguntas que se hacían eran formuladas por los(as) adultos(as), pero lo que a ese respecto hablan los y las adolescentes, es genuinamente de ellos y ellas y no estuvo predefinido en modo alguno por quienes tuvieron a su cargo la realización de los vídeos.
Asimismo, con la intención de rescatar la naturalidad de los y las adolescentes, no se recurren a actores ni actrices, sino a adolescentes que se invitaron a participar, adolescentes que pertenecen a colegios o grupos informales y formales, además de adolescentes que fueron buscados y filmados en los lugares en que cotidianamente se desenvuelven, su lugar de trabajo o en un espacio recreativo.
De esta manera, tenemos como
resultado estos vídeos que parten de los y las adolescentes para
compartirlos con ellos y ellas, en un diálogo abierto y franco con
los y las adultas.
| NOTA. Si bien la población meta es, fundamentalmente, la población adolescente, de acuerdo con el segundo Objetivo General descrito, los vídeos pueden ser utilizados con adultos que tengan contacto cotidiano con adolescentes y que tengan en sus manos parte de la responsabilidad de colaborar con la formación de ellos y ellas y la prevención de riesgos y daños en esta población. |
| El vídeo "Nosotras y nosotros ¿dónde está la diferencia?" presenta en primera instancia, diferentes grupos de hombres hablando sobre las características que tradicionalmente se le han atribuido a las mujeres y diversos grupos de mujeres conversando sobre las características que tradicionalmente se han señalado como "típicas" de los varones. |
Estas conversaciones contienen elementos relativos a estereotipos y prejuicios presentes en la sociedad sobre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, lo que de alguna forma determina las relaciones entre ellos, tal y como ellos y ellas lo plantean en sus propias palabras y experiencias.
Existe un segundo momento en el vídeo, en donde los y las adolescentes, siempre en grupos unisexuales, analizan con un poco más de profundidad sus primeros juicios. De alguna forma ellos intentan responder a la pregunta que introduce el título del vídeo: ¿dónde está la diferencia?
Este segmento es enriquecido con los testimonios y puntos de vista de tres adolescentes (un hombre y dos mujeres) que nos hablan en el ámbito individual.
En el último segmento encontramos reunidos, en un grupo amplio y mixto, a varios de los adolescentes que aparecen en los segmentos anteriores discutiendo sobre las contradicciones que se presentan en la cotidianidad entre lo que se dice, se hace, se piensa y se siente en la vivencia de ellos y ellas en tanto hombres y mujeres.
Para finalizar, el vídeo nos presenta un cierre que permite abrir la discusión entre los espectadores: una importante cantidad de interrogantes que poseen los y las jóvenes sobre el género, la relación entre hombres y mujeres, los mandatos sociales dirigidos a hombres y mujeres en forma diferenciada y muchas otros tópicos más relacionados con el género.
Actividades
sugeridas para la utilización del vídeo
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: | Vídeo foro: "Nosotras, nosotros: ¿dónde está la diferencia?" |
| DURACIÓN: | 20 minutos presentación
del vídeo
70 minutos para el foro 90 minutos en total |
| MATERIALES:
|
VHS, vídeo "Nosotras,
nosotros: ¿dónde está la diferencia?, pliegos de papel
periódico o pizarra, marcadores o tiza.
|
| PROCEDIMIENTO:
|
1.Presente el vídeo
al grupo y solicítele a todos que presten mucha atención
a lo que acontece y se dice en el vídeo. Esto es fundamental para
la participación activa de todos en la actividad siguiente.
2.Una vez que el vídeo haya finalizado, conduzca una discusión y reflexión grupal que permita a los participantes exponer sus puntos de vista, sus sentimientos y experiencias respecto a su identidad y condición de género y sus relaciones con las personas del otro sexo. Para esto se le sugieren algunas preguntas claves que pueden guiar la discusión y motivar al diálogo sobre varios elementos presentes en el vídeo. Procure recoger los principales puntos de la discusión en una pizarra o en un papelógrafo para que el grupo pueda observar el desarrollo de la discusión, las convergencias y divergencias en los distintos tópicos abordados. Si aparece algún mito o estereotipo devuélvalo al grupo en forma de interrogante para que sea analizado y discutido con mayor profundidad. Las preguntas que sugerimos para guiar la discusión se presentan a continuación. Usted puede elegir solo algunas según el énfasis que usted desee darle al foro de discusión. |
| 3. PREGUNTAS CLAVES
|
|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: | Lo que se dice sobre nosotras y nosotros |
| DURACION:
|
20 minutos presentación
del vídeo
70 minutos para la actividad 90 minutos en total |
| MATERIALES: | Un televisor, una videograbadora (VHS), pliegos de papel periódico, hojas un papel,cuatro piceros, marcadores punta gruesa. |
| PROCEDIMIENTO:
|
1. Presente el vídeo
al grupo y solicítele a todos que presten mucha atención
a lo que acontece y se dice en el vídeo. Esto es fundamental para
la participación activa de todos en la actividad siguiente.
2. Forme cuatro subgrupos por sexo de tal forma que dos grupos sean sólo de mujeres y los otros dos sólo de hombres. 3. Solicíteles a los grupos que, a partir del vídeo y de la experiencia de cada uno/a de ellos/as, elaboren una lista que contemple todas las cosas que se dice socialmente de ellos y las mujeres sobre lo que se dice de ellas. Para esta actividad se destina un tiempo máximo de 20 minutos. 4 .Una vez elaboradas dichas listas, se reconforman los grupos de tal manera que los dos grupos de hombres se junten y los dos de mujeres lo hagan también. En este espacio cada subgrupo original comparte su lista con el otro procurando integrar ambas listas en una sola. El resultado de esta integración, debe contemplar una clasificación de todos los aspectos mencionados según si el grupo considera que las afirmaciones son falsas o no poseen ningún fundamento. Después de 20 minutos (tiempo estimado para la realización de esta parte de la actividad) cada grupo debió haber elaborado una lista que contenga las cosas que se dice de ellos o ellas, tanto las verdaderas como las falsas 5. Para finalizar, en los últimos 30 minutos, hombres y mujeres comparten sus listas y reflexiones a partir de las cuales discuten sobre los orígenes de los distintos discursos sociales sobre la masculinidad y la feminidad y la forma en que esos discursos les impactan en su vivencia personal y grupal. |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: | Las mujeres y los hombres somos... |
| DURACIÓN:
|
20 minutos presentación
del vídeo
70 minutos para la actividad 90 minutos en total |
| MATERIALES:
|
Un televisor, una videograbadora (VHS), pliegos de papel periódico, hojas de papel, marcadores punta gruesa. |
| PROCEDIMIENTO:
|
1. Presente el vídeo
al grupo y solicítele a todos que presten mucha atención
a lo que acontece y se dice en el vídeo. Esto es fundamental para
la participación activa de todos en la actividad siguiente.
2. Coloque dos papelógrafos en lugar visible, uno que diga "LAS MUJERES SON..." y otro que diga "LOS HOMBRES SON...". Pídales que con base en el vídeo y lo que se dice comúnmente de los hombre realicen una lluvia de ideas para completar ambas frases. Procure que en este punto no se presenten discusiones, ni análisis. Es sólo una lluvia de ideas!!! El tiempo para esta actividad es de 20 minutos. 3.Posteriormente forme dos grupos para que analicen por 20 minutos, los dos papélografos (un papelógrafo por grupo) y desarrollen argumentaciones sólidas para cada planteamiento postulado en ellos que serán compartidos al momento de la plenaria. 4.Para finalizar, en los últimos 30 minutos, hombres y mujeres comparten sus reflexiones a partir de los papelógrafos. De esta forma discuten sobre los orígenes de los distintos enunciados y discursos sociales sobre la masculinidad y la feminidad y la forma en que esos discursos les impactan en su vivencia personal y grupal. |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: | Los hombres y las mujeres actuamos nuestros enojos |
| DURACIÓN:
|
20 minutos presentación
del vídeo
70 minutos para la actividad 90 minutos en total |
| MATERIALES: | Un televisor, una videograbadora (VHS), pliegos de papel periódico, hojas de papel, marcadores punta gruesa. |
| PROCEDIMIENTO:
|
1. Presente el vídeo
al grupo y solicítele a todos que presten mucha atención
a lo que acontence y se dice en el vídeo. Esto es fundamental para
la participación activa de todos en la actividad siguiente.
2. Conforme 5 subgrupos mixtos y solicíteles que discutan durante 10 minutos sobre lo que más le molestó a cada uno de lo que se dijo en el vídeo. 3. Una vez que se ha pasado el tiempo pídales que de las situaciones discutidas elijan un ay planeen una pequeña dramatización que aborde la situación. Para esto se les dan 10 minutos. 4. En plenaria permita que cada grupo presente la dramatización y realice enseguida una plenaria discutiendo sobre lo que más les llamó la atención de las situaciones dramatizadas y por qué les molesto. |
Las primeras cuatro actividades sugeridas, aunque han sido diseñadas para adolescentes, pueden ser utilizadas con adultos también. Sin embargo esta actividad se propone para trabajar con adultos que participan de los procesos de socialización de los y las adolescentes.
Se busca que los adultos
y las adultas reflexionen críticamente sobre su participación
en la construcción que hacen los y las adolescentes de su identidad
masculina o femenina.
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: | Lo que nosotros y nosotras les decimos sobre el ser hombre y el ser mujer. |
| DURACION: | 20 minutos presentación
del vídeo
70 minutos para la actividad 90 minutos en total |
| MATERIALES: | Un televisor, una videograbadora (VHS), pliegos de papel periódico, hojas de papel, cuatro lapiceros, marcadoras punta gruesa. |
| PROCEDIMIENTO:
|
1. Presente el vídeo
al grupo y solicítele a todos que presten mucha atención
a lo que acontece y se dice en el vídeo. Esto es fundamental para
la participación activa de todos en la actividad siguiente.
2. Forme cuatro subgrupos y solicíteles que, a partir del vídeo y de la experiencia de cada uno/a de ellos/as, elaboren una lista que contemple todas las cosas que ellos/as dicen o dan a entender con sus comportamientos a los y las adolescentes sobre el "ser hombre" o el "ser mujer". Para esta actividad se destina un tiempo máximo de 15 minutos. 3. Una vez elaboradas dichas listas, se les pide que elijan un solo aspecto de ellas. Para esto se le pedirá a dos grupos que elijan sobre el "ser hombre" y a los otros dos sobre el "ser mujer". Sobre este aspecto elegido por cada grupo, se les solicitará que planeen una actividad creativa (teatro, canción, cuento, collage, historieta, etc.) que muestre cómo el aspecto señalado va siendo introyectado por la persona a través de su proceso de crecimiento y cómo a la edad de la adolescencia puede afectarle en su desarrollo integral. Después de 15 minutos (tiempo estimado para la realización de esta parte de la actividad) cada grupo tendrá listas sus presentaciones creativas. 4. Para finalizar,
en los últimos 35 minutos, todos los grupos presentan sus creaciones
y discuten en plenaria a partir de estas, sobre la responsabilidad que
ellos y ellas tienen en el proceso de construcción de las identidades
masculina y femeninas en los y las adolescentes y la vivencia (positiva
o negativa) que ellos y ellas tienen de su género.
|
"Hablando entre nosotros y nosotras
sobre sexualidad"
Promover la revisión crítica de los distintos elementos que inciden en la vivencia de la sexualidad y las prácticas sexualidad y las prácticas sexuales de los y las adolescentes, que los lleva a incurrir en conductas de riesgo para la salud sexual y reproductiva y su salud integral; tanto por parte de los y las adolescentes mismos como de grupos de adultos claves, encargados de brindar la educación sexual, tales como padres y madres de familia; educadores y educadoras; profesionales de la salud entre otros.Descripción general
| "Hablando entre nosotros y nosotras sobre sexualidad" presentan las diversas opiniones y experiencias de adolescentes – hombres y mujeres – de muy distintos sectores, sobre aspectos relaciones con su desarrollo psicosexual; sus necesidades y deseos sexuales; sus inquietudes y temores relacionados con su acontecer psicosexual y algunas de las creencias que imperan al respecto. |
Dentro del vídeo se muestran dos líneas que se desarrollan paralelamente. Por un lado se desarrolla una pequeña historia de una pareja que se enfrenta a sus deseos y temores frente a la posibilidad de llevar su relación de intimidad hasta la relación coital, así como la postura de los diferentes discursos sociales frente a esta posibilidad (los padres, los amigos, el discurso religioso, los medios de comunicación, entre otros).
En la otra línea de desarrollo de vídeo, se observan en primera instancia hombres y mujeres conversando sobre sus experiencias y sentimientos derivados de los cambios puberales y las reacciones del entorno social a dichos cambios. Posteriormente se observa una importante discusión grupal sobre distintos aspectos de la salud sexual y reproductiva tales como la masturbación, la virginidad, la abstinencia, las relaciones coitales, el sexo oral, los métodos de protección, los mitos sobre anticoncepción, el papel de los adultos en la educación para la sexualidad, etc.
También este vídeo
muestra como cierre, una importante cantidad de preguntas que tienen y
plantean los y las jóvenes sobre la sexualidad y la salud sexual
y reproductiva.
Actividades
sugeridas para la utilización del vídeo
| NOMRE DE LA ACTIVIDAD: | Vídeo foro: "Hablando entre nosotras y nosotros sobre sexualidad" |
| DURACIÓN:
|
20 minutos presentación
del vídeo
70 minutos para el foro 90 minutos en total |
| MATERIALES: | Televisor, VHS, vídeo "Hablando entre nosotras y nosotros sobre sexualidad, pliegos de papel periódico o pizarra, marcadores o tiza. |
| PROCEDIMIENTO:
|
1.Presente el vídeo
al grupo y solicítele a todos que presten mucha atención
a lo que acontece y se dice en el vídeo. Esto es fundamental para
la participación activa de todos en la actividad siguiente.
2.Una vez que el vídeo haya finalizado, conduzca una discusión y reflexión grupal que permita a los participantes exponer sus puntos de vista, sus sentimientos y experiencias respecto a su sexualidad en la fase adolescente y las decisiones a las que se enfrentan. Para esto se le sugieren algunas preguntas claves que pueden guiar la discusión y motivar al diálogo sobre varios elementos presentes en el vídeo. Procure recoger los principales puntos de la discusión en una pizarra o en un papelógrafo para que el grupo pueda observar el desarrollo de la discusión, las convergencias y divergencias en los distintos tópicos abordados. Si aparece algún mito o estereotipo devuélvalo al grupo en forma de interrogante para que sea analizado y discutido con mayor profundidad. Las preguntas que sugerimos para guiar la discusión se presentan a continuación. Usted puede elegir solo algunas según el énfasis que usted desee darle al foro de discusión. |
| 3.PREGUNTAS CLAVES:
|
|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : | Pidiendo consejos |
| DURACIÓN:
|
20 minutos presentación
del vídeo
70 minutos para el foro 90 minutos en total |
| MATERIALES: | Televisor, VHS, vídeo "Hablando entre nosotras y nosotros sobre sexualidad", cuatro tarjetas con texto sugerido más abajo, papel, períodico, pinturas, pilots, etc., |
| PROCEDIMIENTO:
|
1.Presente el vídeo
al grupo y solicítele a todos que presten mucha atención
a lo que acontece y se dice en el vídeo. Esto es fundamental para
la participación activa de todos en la actividad siguiente.
2.Forme cuatro sudgrupos y pídales que discutan durante 20 minutos, sobre la situación planteada en la tarjeta que se les repartirá y que deben planear cómo representarla a los demás de forma creativa. Los textos de las tarjetas son.
|
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: | Desarrollando ideas |
| PROCEDIMIENTO: | 1.Presente el vídeo
al grupo y solicítele a todos que presten mucha atención
a lo que acontece y se dice en el vídeo. Esto es fundamental para
la participación activa de todos en la actividad siguiente.
2.Forme cuatro subgrupos y pídales que en veinte minutos, de forma creativa desarrollen el teme que se les asigne, a partir de lo que se plantea en el vídeo y de sus propias experiencias. Los temas por designar son: 3.Mitos o ideas falsas sobre la sexualidad humana.
|
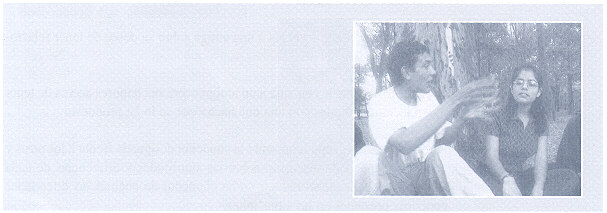
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: | Informantes de la sexualidad |
| DURACION:
|
20 minutos presentación
del vídeo
70 minutos para el foro 90 minutos en total |
| MATERIALES: | Televisor, VHS, vídeo "Hablando entre nosotras y nosotros sobre sexualidad", papel periódico, marcadores punta gruesa, pinturas, tijeras, goma. |
| PROCEDIMIENTO: | 1.Conforme cuatro subgrupos
para que monten en 30 minutos un periódico o una revista en donde
se aborden los elementos que más les llamó la atención
del vídeo.
2.Una vez que todos hayan terminado, los grupos se intercambian los productos para poder ver los planteamientos contenidos en dicha creación. 3.Al final se hace una plenaria síntesis de lo acontecido en el proceso. |

Las primeras cuatro actividades sugeridas, aunque han sido diseñadas para adolescentes, pueden ser utilizadas con adultos. Sin embargo esta actividad se propone para trabajar con adultos que participan de los procesos de socialización de los y las adolescentes.
En esa línea, busca
que los adultos y las adultas participantes reflexionen críticamente
sobre su participación en la construcción que hacen los las
adolescentes de su identidad masculina o femenina.
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: | ¿Cómo actuamos frente a las preguntas sobre sexualidad que nos hacen los y las adolescentes? |
| DURACION:
|
20 minutos presentación
del vídeo
70 minutos para la actividad 90 minutos en total |
| MATERIALES: | Un televisor, una videograbadora (VHS), pliegos de papel periódico, hojas de papel, cuatro lapiceros, marcadores punta gruesa. |
| PROCEDIMIENTO:
|
1.Presente el vídeo
al grupo y solicítele a todos que presten mucha atención
a lo que acontece y se dice en el vídeo. Esto es fundamental para
la participación activa de todos en la actividad siguiente.
2.Forme cinco subgrupos y solicíteles que, a partir del vídeo o su experiencia personal, formulen una pregunta que un adolescente puede hacer a un adulto sobre sexualidad. Pídales además que se elija dentro del grupo dos personas: uno que hará de adolescentes y otro que hará el papel de adulto. Para esto tendrán 15 minutos. 3.Cuando los grupos hayan terminado la tarea anterior pídale al grupo en general que se forme en círculo y ponga en el centro dos sillas. 4.Pídale a alguna persona que haya sido elegida por el grupo por el grupo para hacer el papel de adulto que pase al frente y ocupe una de las dos sillas, luego solicite a una de las personas que fueron elegidas por los grupos para que hicieran el papel de adolescentes (excepto aquella persona que es compañera de grupo de la persona que ya está en el centro) que pase al centro a hacerle al adulto la pregunta que el grupo formuló. Indique al grupo que no se trata de un cuestionario de respuesta breve, la idea de la actividad es simular una conversación entre un o una adulta y un o una adolescente. La persona que hace de adolescente puede en la actuación formular otras preguntas que se deriven de la pregunta original o de las respuestas que da "el adulto". Haga esto hasta que todas las personas elegidas por los grupos (como adultos o como adolescentes) hayan estado en el centro. Para esta actividad disponga de 35 minutos. 5.Para finalizar, en los últimos 25 minutos, dirija una discusión con el grupo revisando lo que sucedió en las interacciones simuladas tratando de llevar al grupo a que piense cómo actúan ellos en la cotidianidad frente a las inquietudes de los y las adolescentes y cuanto puede ayudar o perjudicar su reacción en el proceso de toma de decisiones de los y las adolescentes. |
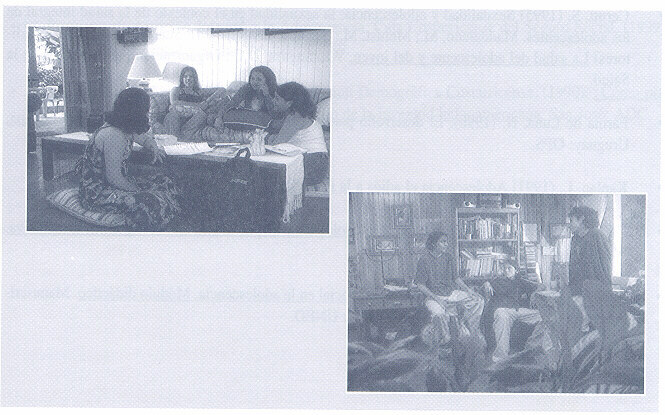
1. Para mayor información remitirse a Rodríguez, J. Y Garita, C. (1999). Sexualidad adolescente. Un estudio sobre sus conocimientos, actitudes y practicas. San José: PAIA, Depto. Medicina Preventiva.
2- El Complejo
de Edípo en niños y niñas, consiste en la experimentación
" de deseos amorosos hacia el padre del sexo complementario y de deseos
hostiles y agresivos hacia el padre del mismo sexo, el cual es percibido
como un rival que debiera de desaparecer o morir. Estos sentimientos, deseos
y fantasías agresivas generan en el niño y l a niña
sentimientos de culpa y temor por la posibilidad de ser castigado/a o desplazado/a
por completo por sus padres. Estos temores, junto a la prohibición
cultural del incesto ( que se manifiesta en los límites que imponen
los padres a sus hijos/as) hacen que el niño desplace, por un lado,
sus intereses y deseos libidinales hacia otros objetos y metas externas,
y por otro, que se identifique con el padre del mismo sexo, con la esperanza
de que al ser como él o ella pueda lograr que persona del sexo complementario
se fije en él o ella (Valverde, 2000).
4- Propiciador de una patología, desajuste o enfermedad
5- Esta
concepción de los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje
como receptores pasivos es el pilar fundamental de la muy cuestionada educación
bancaria.